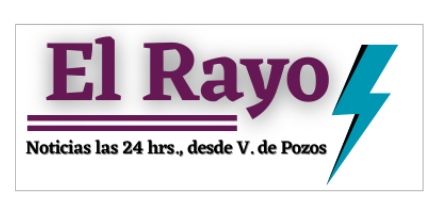Cuando caminan rumbo a la carretera, entre piedra y terracería, llevan el morral cargado de libros y cuadernos. Al amanecer, con la luz tenue que rompe la oscuridad, andan kilómetros junto a sus padres para llegar a las escuelas. Por el mismo rumbo, los tlachiqueros cargan garrafas con agave que extrajeron del maguey para vender en la cabecera del municipio.
“No tuve muchos estudios, pero más o menos sé. Así poco a poco le voy ayudando» Madres de familia ayudan a estudiar a sus hijos para que tengan un mejor futuro, pero ellas no tuvieron estudios”
Estación 8 pertenece al Ejido de Jagüey Prieto, en Tepeapulco, Hidalgo, a 45 minutos de Pachuca, la capital del estado. En esta comunidad viven 15 familias en las que hay siete niños en edad escolar: cuatro en prescolar y tres en primaria. No hay ninguna computadora. La señal de televisión exhibe en la pantalla una imagen difusa, borrosa, casi inaudible, de los contenidos con los que, desde el 23 de marzo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca compensar la ausencia en las escuelas por el aislamiento social que propició la pandemiadel covid-19.
Por aquí cruza el poliducto Venta de Carpio-Poza Rica. Los grupos de huachicoleros perforaban válvulas escondidas entre parcelas para drenar el crudo. Este punto, antes operado por el narco, de acuerdo con el mapeo delictivo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ahora está bajo resguardo de militares.
En una casona antigua de techo de lámina que sus padres cuidan, a unos metros del asentamiento de los soldados, vive Alejandro, un menor de siete años que cursa primero de primaria. Alejandro no habla. No es por alguna discapacidad, sino por dificultades de lenguaje. No puede leer las actividades de su libro de texto, y su madre, Ana Laura, dibuja puntos que él une con trazos tambaleantes para formar palabras, que se convierten en las respuestas de las lecciones que ambos aprenden.
«Cuando llegué aquí lo único que el niño sabía decir era mamá, papá, y ahorita ya empieza más o menos a soltar la lengua, porque ya empieza a decir más palabras, pero como que todavía se le dificulta tantito para hablar», cuenta Ana Laura. A su lado, Alejandro intenta decir algo, pero sólo emite sonidos; sonríe, está mudando de dientes; jala a su mamá de la chamarra y se esconde tras ella. El problema es su desarrollo metalingüístico, que mejoraba en el aula antes de la contingencia, aunque para ello andaba 30 minutos a pie hasta llegar a la comunidad de Los Coyotes, donde está su escuela. El tramo es una carretera que se abrió paso en la montaña, que lleva a Tepeapulco, en la altiplanicie .
Para resolver los ejercicios del libro, su mamá lee y le explica con las ilustraciones lo que sucede; sin embargo, no siempre tiene la respuesta: «Yo le digo a mi señor: yo le voy a enseñar a mi niño porque a mí nunca me enseñaron, a mí nunca me dijeron: ´ah, es así o así´».
No obstante, reconoce: «Yo no tuve muchos estudios, pero más o menos sé y lo que no sé luego le pregunto a la maestra ´¿cómo es esto?´, para que me explique, pero así poco a poco para que yo le vaya ayudando y él vaya sabiendo». Los maestros llevan fotocopias a la comunidad, usan sus recursos y sus medios, porque el modelo teledirigido y por internet de la SEP no contempla a las zonas marginadas.
En lectoescritura, el nivel mínimo de aprendizaje deseado para primero de primaria es el presilábico, pero las dificultades en la motricidad oral no le han permitido a Alejandro llegar a éste; a veces se desanima, se entristece.

Hasta el segundo mes de contingencia, el domingo 19 de abril, recibió una guía de los programas de televisión para aprender en casa, qué canal ver y en qué horario; la señal llega con dificultad. Dibujar lo que entiende es una de las técnicas sugeridas.
Ana Laura nació en Puebla, pero llegó a Estación 8 para cuidar la propiedad en la que viven. También prepara la comida de los solados. El aislamiento, afirma, ha tenido su parte buena: Alejandro juega más, es feliz en casa, aunque teme que le cueste trabajo el reingreso. «Para él es mejor estar aquí y no en la escuela, porque allá se estresa mucho y también es mucho tiempo para él. Casi son seis horas y no le gusta estar mucho tiempo sentado, más porque es inquieto».
Alejandro trata de decir algo: sonidos emanan de su boca; los orificios entre las muelas remarcan su sonrisa, después se resguarda de nuevo atrás de su madre.
Ana Laura quiere para su hijo una mejor vida, una como la que no tuvo.
Injusticia social
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se han integrado 11 millones 111 mil 458 estudiantes al programa Aprende en Casa, de 28 millones de estudiantes que hay en México de educación básica y media superior; es decir sólo un 40% del total.
En cuanto a los estudiantes que viven en los lugares incomunicados se enfatizó que el Consejo Nacional de Fomento a la Educación (Conafe) entregó más de 300 mil paquetes de material escolar, que se distribuyó en 99.7% de esa población.
Para el doctor Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (ISUE) de la UNAM, nuestro país, «la economía decimoquinta del mundo», vive una realidad «tremendamente desigual e injusta en términos de los beneficios sociales que se reparten entre la población», en el que los niños y jóvenes enfrentan las condiciones más adversas. En circunstancias normales, afirma, la educación no llega a los niveles más bajos; en circunstancias extraordinarias, como la pandemia, los problemas se agudizan y dañan más a los de por sí más dañados.
«Es una mentira o una simulación hacer creer que bajo estas condiciones las comunidades más deprimidas recibirán educación», asegura.
El investigador cuestiona: «¿Cómo es posible que se quiera hacer una oferta educativa en un país donde los servicios digitales tienen la precariedad que tienen, donde el acceso a las computadoras y a la red de internet solamente es accesible para un 20 o 30 por ciento de la población? ¿Qué hacemos con todos los demás?» Asimismo, añade que la oferta educativa por televisión también es impensable «cuando una enorme cantidad de mexicanos vive lejos de los beneficios de la electricidad».
De acuerdo con la Secretaría de Energía (SE), en el país hay 7 mil 254 comunidades sin electrificar, 98 de éstas en Hidalgo; sin embargo, la actualización de su documento, disponible en el portal datos abiertos, es de 2016.
Pobreza, realidad del país
Junto a la capilla de Estación 8, a cuatro casas de la de Alejandro, viven Estefanía y José Manuel Franco. Ellos caminan dos kilómetros para llegar al preescolar. Ahora están con Rodrigo, su padre, que realiza trabajos de hojalatería y pintura en su patio, los cuales han bajado por el cierre de establecimientos que surten materiales.
En las barrancas se ve la basura amontonada. La última vez que pasó el camión recolector fue hace cuatro años, reprocha María Espejel López, vecina de la comunidad. Los perros sacan las sobras de alimento, también los papeles que desperdigan entre las casas.
Cuando llueve, el único camino que hay se inunda y no logran pasar; tienen que rodear las demás casas para lograr llegar a las suyas.
con información de La Silla Rota